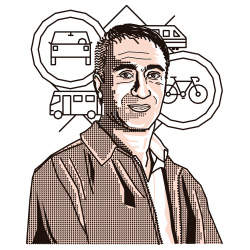 Benigna negligencia
Benigna negligenciaRecuerdo que cuando era niño, aun desde los diez años, me desplazaba sin problema por las calles de la ciudad. Sabía dónde quedaba todo. Conocía las rutas de buses que me llevaban a mi casa, al colegio o a visitar amigos. Hacía vueltas y mandados. Corría riesgos, algunos muy advertidos, otros involuntarios.
Más tarde, tal vez de trece, me movía en bus, caminando o en bicicleta por todas partes. Iba a Laureles o a Robledo o a El Poblado y tranquilamente cambiaba de buses en el Centro. Sabía o sospechaba por dónde no meterme. Procuraba llegar no muy tarde a casa. Mis amigos, gracias por preguntar, todos iguales a mí. Andando por la calle y en bus p’arriba y p’abajo…
Las tareas las hacía solo. Dueño de mi tiempo, sin celular ni distracciones electrónicas. Las redes sociales eran todas de “cuerpo presente”.
Ah, ¿y las vacaciones? Lo máximo. En la calle todo el tiempo, bicicleta de sol a sol. Fútbol, basket, carreras de tapitas sobre el muro… Solo pendiente del llamado a almorzar o comer.
Mis papás, claro, me enloquecían con su insistencia sobre todos los riesgos habidos y por haber pero no me encerraban ni se sentían en la obligación de llevarme en carro a todas partes. Me parecían unos exagerados.
Hoy, con la perspectiva del tiempo transcurrido y dos hijos que se acercan a su primera década, me aterrorizan los riesgos que los padres de entonces aceptaban. Qué irresponsables. Practicaban con nosotros lo que hoy llamaría ”negligencia benigna”.
Hoy me veo con tendencia a estar sobrevolando a los hijos como un helicóptero para mantenerlos seguros y felices. Tal vez no muy lejano de un papá que nunca quise tener… Tratando de aislarlos de cualquier riesgo o peligro, convencido de que es mi deber y que les estoy haciendo bien.
¿Las vacaciones hoy? Una eternidad. Como la vida de barrio no existe ni confiamos en nada ni nadie, los papás quedamos con el encargo de organizarles actividades a los hijos catorce horas al día, además de llevarlos y traerlos. Con apoyo ocasional de la empleada. Y de la tableta.
Mis amigos, gracias por preguntar, todos iguales a mí. Con los hijos en el carro p’arriba y p’abajo…
Pues no. Intervenir todo el tiempo para protegerlos del estrés o del fracaso termina por perjudicarlos en el largo plazo. Puede conducir a hijos depresivos, sin metas claras y con baja autoestima. Jóvenes –y más tarde adultos– que no tendrán control de sí mismos ni autoconfianza y dependerán de sus padres toda la vida.
Excederse en la intervención y acostumbrarlos a conseguir todo de sus padres sin esfuerzo los lleva a concluir que tienen derecho a todo. Pero como nunca desarrollan las habilidades para conseguirlo, se siembra la semilla de futuras frustraciones cuando finalmente se enfrenten con el mundo real.
Es triste. Los hijos de los padres de El Poblado podrán tener más oportunidades que los de otros sectores de Medellín, más no por eso serán los mejor preparados. Destinados a vivir toda su vida en campanas de cristal.
¿Cómo practicar la benigna negligencia en 2014 y más allá? Cómo vacunarlos, cómo exponer a nuestros hijos a un poco de adversidad y de ambiente desestructurado que los obligue a manejar la frustración y así ganar la autoconfianza necesaria para la vida?
La labor de los padres es ayudar a los hijos a volverse autosuficientes. Para lograrlo es necesario dar un paso atrás y estimularlos a que resuelvan sus propios problemas. Claro, hay que escucharlos, darles apoyo moral y valorar sus sentimientos y preocupaciones, pero sentirse tranquilo de decir “no”.
¡Y, caramba, enseñarles antes de que sea demasiado tarde a montar en bus!
[email protected]



