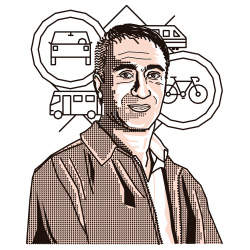 Visitar el Astor para el consabido sapito. También ir a Xócimos. O al Sears o al Éxito, con los mejores parqueaderos para aprender a patinar y o manejar. Claro, como no abrían los domingos…
Visitar el Astor para el consabido sapito. También ir a Xócimos. O al Sears o al Éxito, con los mejores parqueaderos para aprender a patinar y o manejar. Claro, como no abrían los domingos…/ Juan Carlos Franco
A medida que acumulo almanaques, y tiempo después de haber concluido que, inevitablemente, lo que queda por delante es menos que lo ya pasado, a veces no puedo evitar preguntarme si es que ya estoy viejo.
Y la verdad, no. No estoy… o no soy… tan viejo. Pero caramba, lo siguiente, sí me tocó…
Montar en anticuados DC3 y DC4 de Avianca, Sam o Aerocóndor. Luego disfrutar sus nuevos Turbo-Electra. Y celebrar la llegada de los primeros jets 720 y 727 de Avianca.
Salir hacia Las Palmas por el barrio Loreto, no existía San Diego. Y tomar la estrecha carretera a Envigado, antecesora de la estrecha avenida El Poblado.
Dar la Vuelta a Oriente. Parar primero en Carabanchel con su larguísimo rodadero de granito y luego a la bajada, por la nueva autopista Medellín-Bogotá, comer fresas con crema.
Para hablar por teléfono con otra ciudad de Colombia, llamar al 01, casi siempre ocupado. Y esperar hasta que la operadora llamara de vuelta con la persona ya ubicada. Llamar a otro país requería mucha más paciencia.
Ver todas las noches el aviso de Coltejer en las montañas del Oriente de Medellín, blanco todo el año, pero rojo y verde en Navidad. Y el aviso de Everfit sobre El Volador, prendiendo una a una sus letras. Y en el Centro un vaso de Pilsen Cervunión que se iba llenando.
Llegar del colegio y, luego de las tareas, Plaza Sésamo. Y a veces Hechizada. Sin olvidar las emocionantes radionovelas de las tardes: Kalimán, el Hombre Increíble (acompañado de Solín) y Arandú, el Príncipe de la Selva.
Recorrer el barrio entero en mi bicicleta roja y blanca, casi siempre por la acera.
Pasar a máquina los trabajos del colegio. Cinta negra y roja, esta última para los títulos. A falta de copiadoras, sacar copias en el mimeógrafo, escribiendo a máquina con enorme cuidado sobre el papel esténcil.
Maravillarme con el télex de la oficina de mi papá, sobre todo cuando salía la cinta perforada. Los télex tenían sus propios minicuartos especiales.
Pasar media tarde ensayando las nuevas escaleras automáticas de la parte baja del Edificio Coltejer. Subiendo por las de bajada y bajando por las de subida.
Pagar $50 por el patito, el castaño y el naranjal valenciano (Álbum Jet) a alguno de los “laminotraficantes” parados al lado de la puerta del Club Unión en pleno Junín.
Acompañar a mi mamá y a mi tía a comprar regalos al Salón Oriental en el parque Bolívar, sin dejar de visitar el Astor para el consabido sapito. También ir a Xócimos. O al Sears o al Éxito, con los mejores parqueaderos para aprender a patinar y o manejar. Claro, como no abrían los domingos…
De la mano de mi abuelo, explorar el barrio Prado y terminar tomando tinto en el Café La Bastilla o al lado del Bar Ganadero. Los domingos rematar con la retreta del Parque Bolívar.
Ir a Coveñas en Land Rover gris o verde, siempre repleto, y volver con dulces Hellers, caramelos Kraft y camisetas chinas.
Jugar con tapas de gaseosa en los muros del barrio, cada tapa representaba un ciclista estrella. Llenarlas con cera de vela o cáscara de naranja para mayor estabilidad.
Y en el colegio o en la calle jugar todas las modalidades de bolas (canicas). Tírele al bombo, a la casita, le cambio la bola china por estas tres…
Esperar con paciencia a que la cajera revisara a contraluz los billetes de 50 pesos en busca de la orquídea escondida. Celebrar la salida del nuevo billete de 2 pesos.
Ir con mi mamá y mi tía a misa a la Catedral, ellas siempre con su misal y cachirula.
De acuerdo, tal vez no el más sardino. Pero viejo, lo que se dice viejo, no. ¡Al menos no todavía!
[email protected]



