La América, una comuna abigarrada, verde, tranquila; de construcción colectiva y bien lograda simbiosis de lo mejor y más promisorio de Medellín
Será un colmenar: sucesión monótona y lúgubre de mojones de cemento armado en donde se arrumarán, por centenares, las familias. Sin espacios para el devenir social, sin relaciones de vecindad, de afectuosa convivencia, de comunión de intereses, como antaño. Lo auguran urbanistas y conocedores del tema.

En este diagnóstico coinciden sus habitantes, los del común y los más conspicuos. Los mismos que saben de la historia lejana de la comuna 12 —La América—, cuando en sus inicios (algunos historiadores lo ubican en el año 1869) el caserío tenía unas características socioculturales muy rurales y era conocido como La Granja.
Sus habitantes vivían de una agricultura de pequeños sembrados y de la producción y venta de pollos y cerdos. Las viviendas se desparramaban a lo largo del camino que llevaba a Medellín. Entonces era paso obligado de los arrieros que traían la sal de las minas de Ebéjico y el oro arrebatado a las montañas del occidente. En 1892 cambió de nombre: La América, en honor a los 400 años de descubrimiento del continente. Fue corregimiento hasta 1938.
La América fue pionera en medios de trasporte: ya para 1921 sus moradores se movían en tranvía eléctrico, una línea de 4.700 metros con un vagón rojo para 60 pasajeros, que rodaba sobre rieles, con dos vías, que trasladó a miles de vecinos hasta 1946, aseguran sus cronistas. Además, en los años 40 funcionó un destartalado bus de dos pisos, único en la ciudad, que cubría la ruta hacia la hoy comuna 12. Los parroquianos que ocupaban el segundo piso, descapotado, disfrutaban del todavía rural paisaje, a riesgo de asolearse o de mojarse.

Durante esa “prehistoria”, el dominio en La América aún era de terratenientes como José María “Pepe” Sierra y Carlos Coroliano Amador. En honor a los poderosos de entonces se abrían calles con los nombres de sus ocupantes: la carrera 86 era la Sierra, la carrera 84 era Velásquez, la 90 Urrea. En 1908 se abrió la carretera hacia La América, desde entonces llamada San Juan (calle 44), para fortalecer el proceso de urbanización ya incipiente, pues conectaba los asentamientos dispersos sobre la banda occidental del río. Esta vía fue trazada por Ulpiano Echeverri, nombre que llevó la hoy carrera 90, para dar la largada a la urdimbre de calles y carreras que caracteriza el sector.

Dice la leyenda urbana que don Ulpiano fue uno de los fundadores, cuando eran ocho casas dispersas por las mangas de Aná, y que el 12 octubre 1921 inauguró el tranvía municipal. Agrega que cinco años más tarde, en el mismo sitio, un tranvía lo arrolló.
Lo que el ensanche se llevó
El comercio y la vida social hervían alrededor de la Placita de Mercado, que pelechaba a la sombra del emblemático templo de Nuestra Señora de los Dolores. Un remedo de plaza de pueblo, bajo unos mangos centenarios que dieron identidad a La América, junto a la infaltable efigie de un Bolívar adusto y una fuente que luego se fue a servir de sentadero a las puticas que merodean por el atrio de La Veracruz.
Pero todo se lo llevó el ensanche, en este caso de la vieja calle San Juan, para fungir de avenida: Bolívar, los mangos, la fuente, la plaza… y de paso el aire provincial del corazón de La América, una comuna huérfana de lo que ahora los urbanistas llaman “centralidad”.

Con la avenida llegó también el aluvión automotor para atentar contra el proverbial aire puro del sector. Con esa vía, con la 80, la 87, la 92 y la avenida Colombia, surgió el borbotón de puestos ambulantes de comidas rápidas y frituras, que cual flautista de Hamelín concitan un sinnúmero de roedores que infestan todos los rincones de la comuna, con índices superiores a los de cualquiera otra.
Arturo Vahos Jiménez y su familia del alma, la Corporación Canchimalos, recuerdan que cuando se instalaron en el barrio los abrumaba la fecunda arborización y el olor a savia y a manga cortada. Eran ámbitos para el dominio de los azulejos, los carpinteros, los búhos y las ardillas, por mencionar unas cuantas especies. Ya para esa época la comuna tenía una identidad particular: Calasanz era el sector de vivienda de los empleados de algún nivel de la Alcaldía y la Gobernación. La Floresta y La América lo eran de sus obreros y trabajadores.
En aquellos tiempos florecieron salas de cine ligadas a la vida cultural de la comuna: el Santander, en San Juan con la 88; Teatro América, en San Juan con la 76; el Rívoli, sobre la 72; el Tropicana, sobre la 70. Primero cayó el telón del Santander, 20 años después el del Tropicana. En la década del 90 cerraron el Rívoli y el América, pero se sostuvieron el Odeón 80 y el Capri, en San Juan con la 80, teatros que en 1995 todavía molían kilómetros de celuloide.

Se trata de referentes barriales, a los que se suman, en diversos momentos, la sede del Icbf, la Farmacia Tarapacá, la Heladería Claro de Luna, el Bar Astor, los almacenes de cadena y la Plaza de Mercado de La América, la cual surgió en 1968 luego del incendio que acabó con la Plaza de Cisneros, una de las cinco construidas en diversos sectores de Medellín, para reemplazarla.
También se erigieron en vínculos de memoria histórica para la comuna el famoso Zacatín, espirituoso origen de la flamante Fábrica de Licores de Antioquia (en San Juan, contiguo a la unidad residencial Los Pinos); la Escuela de Policía Carlos Holguín (hoy Liceo Concejo de Medellín), el Hipódromo La Floresta (hoy barrio Calasanz) y el “Barrio Chino” como se denominó hacia el año 1943 un sector de lo que luego fue La Floresta.
De museos, templos y cárcel
En los años 60 era incipiente el desarrollo urbanístico: solo se levantaban dos edificaciones importantes, que por la división territorial hoy pertenecen a la comuna 13: la Colonia de Belencito (asilo de ancianos) y el convento de las Misioneras de la Madre Laura. Antes, en 1952, los padres escolapios abrieron el colegio Calasanz y más tardecito los vecinos decidieron mudar de santo protector: se pasaron del popular San Fernando al actual San José de Calasanz.
Ese año ya llevaba 40 de funcionamiento la cárcel del Buen Pastor, otro referente arquitectónico. “El 24 de septiembre de 1912 se abrió la sección Gran clase de voluntarias de niñas, de jóvenes y que necesitaban ayuda en San Javier La América. Este edificio fue construido con lo último en materiales de la época, ladrillo y concreto, y es contemporáneo del edificio de Bellas Artes”. El relato es del escritor Víctor Bustamante en el texto: Medellín: Deterioro y abandono de su Patrimonio Histórico. La cárcel del Buen Pastor. La icónica institución cerró en 2010 y sus tétricos recintos se convirtieron en polvo y escombros el pasado 28 de mayo, para dar paso a una ciudadela universitaria.

La comuna también alberga el Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, un orgullo para sus habitantes, pues recoge la memoria histórica y cultural de los pueblos indígenas. Fue fundado en 1962 por la comunidad javeriana de Misioneros Extranjeros de Yarumal; en 1972 inauguró las instalaciones de Calasanz. Conserva objetos significativos de las culturas indígenas colombianas de las regiones Amazónica, Pacífica Andina y del Atlántico, al igual que de algunas comunidades asiáticas y africanas.

Pero el principal hito estuvo representado en la construcción del templo de Nuestra Señora de los Dolores, en 1898. Desde 1885 el Territorio de Aná quería erigirse en capilla y separarse de la parroquia Nuestra Señora de Belén, que fue la primera y más antigua en la margen occidental de Medellín, según los historiadores. Rápidamente se convirtió en epicentro religioso y cultural de la época.
A propósito de credos y competencias: desde 1951 la feligresía de La Floresta empezó a madurar la idea de levantar su propio templo, que se llamaría de La Inmaculada Concepción. Lo hicieron contra la voluntad de los curas de La América que nunca vieron con buenos ojos la competencia espiritual que les corría sotanas arriba. Fueron diez años de trajín de poncheras, de empecinada y bien sudada recolecta de dinero, bajo la orientación de un centro cívico. Las obras empezaron sin dirección de cura alguno. En 1959 contó con el primer párroco, Roberto Tobón, para concretar a golpes de vibrantes campanas la solidaridad comunitaria que levantó el emblemático templo.
La tradición cultural de la comuna se afianzó con el auge de la Escuela Popular de Arte de Medellín, EPA, cantera de organizaciones culturales hasta cuando un alcalde de ingrata recordación entre sus habitantes, acabó con ella. Pero sus hijos gozan de excelente salud institucional: La Fanfarria, con 43 años de vigencia, Canchimalos con 39, y el Teatro Hora 25, con 21 años de brega cultural, por no citar el enjambre de agrupaciones artísticas y culturales ya consolidadas. Las tres primeras, de tan dilatada trayectoria que ostentan la categoría de Salas Abiertas de la Secretaría de Educación de Medellín, y Salas Concertadas, del Ministerio de Cultura. Escenarios cosidos al alma de la comunidad que las han convertido en sitios de encuentro social y fundamentos de un orgullo bien acreditado.
Dos mujeres, dos historias
Nadie mejor que doña Margarita Botero y doña Marta Gómez para ilustrar el antes y el ahora de La América. La primera vive en un caserón del Barrio Cristóbal con una hija, un yerno y otros miembros de la familia. Familia que se explaya a lo largo y ancho de siete habitaciones de las que antes diseñaban en galería, de puertas de dos alas; vivienda de dos patios florecidos, una huerta y una ampulosa cocina dotada con una despensa del tamaño de una habitación. De igual porte sus baños.

La segunda sobrevive en un apartamento de Santa Mónica, en un piso 13. Lo único vasto es la vista hacia el occidente de la ciudad, que llega hasta donde las montañas muestran las peladuras de las edificaciones en proceso. Adentro, todo es minúsculo: dos habitaciones para ella, dos hijos y una nieta. Una cocinita como de muñequero, donde “a veces no sé ni dónde poner una olla”. Una sala comedor en la que una visita de tres personas tendría que ser atendida por turnos.
Del minúsculo balcón hacia adentro debe arrumar las ropas mojadas para limosnear una pizca de sol, por las tardes. Viven 90 familias en el edificio pero ella no conoce a ninguna. Soportan el catálogo de prohibiciones propio del nuevo modelo de vida: no hablar duro, no poner música, no golpear…
“Maluco vivir así”, afirma, para quejarse luego:
“La gente en el ascensor ni siquiera contesta el saludo”.

Doña Margarita, la de la casa y el corazón grandes, pasó niñez e infancia en una finca de un pueblo de Caldas. Lo suyo eran las vacas, los caballos, lidiar con gallinas, con cerdos, al igual que con una legión de trabajadores. Para tipificar las carencias y dificultades: no había nevera, ni televisión, ni crema dental, ni papel higiénico. La finca daba maíz y fríjol para el gasto, para la peonada. Ella ayudaba en la cocina; eran épocas de dificultades pero de abundancia.

Como digna representante de Antioquia la grande, la señora Margarita conjuga hoy los títulos de matrona, artista, mujer hecha a pulso, verraca. Llegó hace 30 años a Medellín y 18 a vivir sobre la calle San Juan. En 2013 compró la casona que hoy habita.
Cuando tenía 53 años de vida y uno de viuda, le dio por untarse de barro húmedo, para darle forma y expresión a sus anhelos artísticos. Empezó por hacer pies, manos y botas de barro, hasta cuando vio coronada su tardía vocación con un premio, en el año 2000 en el municipio de Bello, a la mejor escultura exhibida. Dos veces expuso en la choza Marco Fidel Suárez. Hasta el senador Álvaro Uribe le encargó pequeñas esculturas de caballos para obsequiar a sus amigos. Ahora anda enredada con una recua de ariscas mulas, en miniatura.
Empezó dictando clases de bordado, de modistería, de cocina. “Es que ya tenía seis hijos y el esposo no respondía”. Ahora, en su tranquilo atardecer, estudia pintura. “Hace un tiempo estudié desnudos, pero mi nuera no me dejaba, dizque porque ¡qué vergüenza! Tengo tallas arrumadas por prejuicios. No puedo hacerlas, la misma familia se opuso”, acusa resignada.
A su turno doña Marta, la del vivir comprimido, también le echa un vistazo al retrovisor de su vida, para lamentarse: “Antes todo eran morros, vacas, caballos. Las casas tenían mucho jardín y antejardines y había jaulas con pájaros, pero sobre todo mucho verde en las calles, mucho mango”.
Rememora que vivió durante muchos años en una casa de cuatro habitaciones, terraza, cocina amplia, jardín, balcón. Era un segundo piso, donde crecían sin estrecheces sus hijos Diana y Diego Alejandro, con la nieta María Elisa. En la terraza intentó engordar pollos, su pasión de campesina frustrada, pero se lo prohibieron. Era mejor la casa que ocupaban antes, con sembrado de cebollas, coles, cilantro, tomates y pollos para el consumo familiar. Pero debió salir del barrio, después de tres años, “porque la calentura me echó”.

Con ella se avizora el devenir para La América: arrume de edificaciones que se levantan airosas sobre las ruinas de las casonas solariegas de antaño. Ya hacen erupción los volcanes de la improvisación. Se lee en un informe del periódico De la Urbe, de la Universidad de Antioquia, edición de mayo de 2014: “En los 12 barrios (sic) de esta comuna del occidente de la ciudad se han registrado, desde 2004, 686 casos de fallas estructurales”. Luego de la alerta que significó la tragedia Space se destaparon otras, igualmente preocupantes “(…) de viviendas de estrato medio-alto que presentan serias fallas en sus estructuras y cuyos casos aún no salen a la luz pública”. En conclusión, agrega el informe, en la comuna 12 se reporta ante el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), un total de 686 anomalías entre 2004 y 2014: 417 por problemas estructurales, 166 por movimiento en masa, 54 por humedades, 24 por inundación, 12 de tipo natural, ocho por incendio y uno por alteración de tipo ambiental.

Mosaico vital y armónico
Una apretada caracterización de los barrios que arman la comuna nos arroja el siguiente mosaico: un Ferrini como tierra de ladrilleras, objeto luego de un proceso comunitario de autoconstrucción. Un Calasanz con pasado de hipódromo, en cuyas laderas pelechó recientemente el sector conocido como Calasanz Parte Alta, antiguo territorio de canteras de arenilla y despensa de materiales de construcción; es el barrio más grande, y funge de balcón sobre la ciudad, tanto que en agosto es lugar de cita obligada para los cometeros.
Los Pinos parece conservar la resaca del etílico que destiló el Zacatín desde 1920.
Santa Mónica, resumida en la expresión “se vive en paz”, tuvo un pretérito de gran lote baldío hasta que el entonces Instituto de Crédito Territorial (ICT) le puso la mano, en las décadas del 50 y el 60. Igual suerte corrieron La Floresta, Calasanz y Santa Lucía.
Simón Bolívar, levantado sobre las fincas de Ana Díaz, que sirvió luego para bautizar una quebrada que recorre el barrio de occidente a oriente. Zona de pastoreo de vacas y caballos, de cañaduzales para abastecer el cercano Zacatín. Adjetivo: tranquilo.
De Santa Teresita se destaca que, hacia 1870, era un conjunto de fincas de producción lechera. Hasta cuando llegaron los constructores privados, cien años después.

El barrio La Floresta es sinónimo de apacible: habitado por las mismas familias de toda la vida; que fue de fincas grandes con granjas familiares.
Un barrio Santa Lucía de mangas que parecían de nunca acabar. Hasta allá alcanzó la mano del todopoderoso presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien en 1954 transformó ocho fincas en 250 casas para los trabajadores públicos. Les pidió que tuvieran más de cuatro hijos, pero se les fue la mano. Barrio de familias tradicionales, numerosas. Luego sería conocido por el deporte y los prestigiosos futbolistas que ha parido la tradicional cancha de fútbol de Santa Lucía.

En fin, se trata de un puñado de barrios de límpida tradición rural. Colcha de retazos que obliga a afirmar a los sociólogos: “En la zona de La América se encuentran núcleos de población que han sido residencialmente muy estables, los cuales coinciden con los asentamientos más antiguos”.
A su turno los analistas dicen que, desde el punto de vista de arborización y paisajismo urbano, es uno de los mejores sectores de la ciudad, con zonas verdes bien mantenidas. La escasa presencia de industrias hace que esta área no presente un alto grado de contaminación atmosférica. Dentro de esta caracterización también cabe señalar que se trata de la comuna más tranquila de Medellín. Comuna ahora abigarrada en sus torres de apartamentos multifamiliares, especialmente en Simón Bolívar, Santa Teresita, Calasanz y La Floresta.

“La idea de la ciudad dormitorio se impone sobre su riqueza patrimonial”, escribió también Víctor Bustamante. De tal suerte que, en ese futuro de La América que ya está aquí, se multiplicarán las martas de vivir carcelario, en detrimento de las margaritas explayadas en casonas enormes, con evocadores olores como a finca de leyenda.

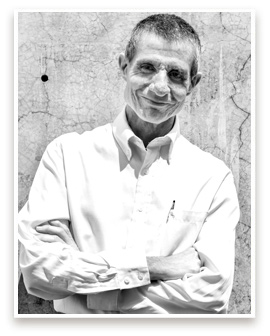
El cronista
Fernando Cadavid Pérez
Comunicador social – periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Gerencia del Desarrollo Social de la Universidad Eafit.
Fue redactor del periódico El Mundo; redactor y editor de libros y documentos publicados por la Gobernación de Antioquia entre los años 1990 y 2005, y colaborador de diversas publicaciones de la ciudad. Es autor del libro De memoria: Cinco lecciones de vida, que rinde homenaje a los defensores de los derechos humanos en Antioquia Jesús María Valle, Carlos Gónima, Luis Fernando Vélez, Leonardo Betancur y Héctor Abad Gómez. (2007).



