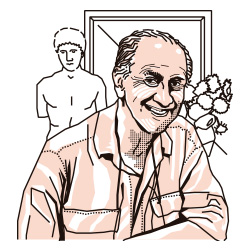
/ Carlos Arturo Fernández U.
La afirmación de que “vivimos en la era de la imagen” ha llegado a convertirse en un lugar común. Pero no por ello es menos cierto. Y tampoco lo es el hecho de que esa situación tiene profundas implicaciones en el mundo del arte, cuyo análisis es uno de los campos más intensamente trabajados por la crítica, la teoría artística y la estética. Sin embargo, a pesar de su amplitud, siempre es posible limitar la reflexión a algunos aspectos específicos, sin que ello signifique que se pretenda minimizar los problemas. Uno de esos aspectos es la posibilidad que hoy tenemos de entrar en contacto con el arte a través de reproducciones, una posibilidad que ha llegado a transformar nuestra relación con las obras.
 |
| Papel Periódico Ilustrado |
 |
| Revista Cromos, número 1, enero de 1916 |
Gracias a los desarrollos tecnológicos de los últimos dos siglos, puede afirmarse que ninguna época en toda la historia humana ha conocido tantas obras de arte como la nuestra y que jamás tantas personas tuvieron una aproximación tan cercana al arte, hasta el punto de que casi todo lo que sabemos y la manera como experimentamos las obras se ha transformado radicalmente por los avances de la fotografía y de los medios impresos. Si regresáramos con la imaginación a mediados del siglo 18, por ejemplo, nos encontraríamos una situación que, salvadas las proporciones, era básicamente la misma para las personas comunes en una capital europea o en una pequeña población colonial en la América española: el conocimiento directo del arte se limitaba a la admiración por los desarrollos de la arquitectura pública, civil o religiosa que fuera, a la cual eventualmente estaban vinculadas unas obras concretas de pintura y de escultura, Y, por lo general, nada más.
Es cierto que, sobre todo desde el siglo 16, se habían ido creando grandes colecciones artísticas que estaban en poder de los reyes o de la alta nobleza; pero es igualmente cierto que la gente corriente jamás tenía acceso a esos espacios de arte ni existía la idea de que debiera o pudiera tenerlo, por lo menos hasta la aparición de los museos públicos en la segunda mitad del siglo 18, un proceso que durante mucho tiempo seguirá siendo tímido y limitado.
Más allá de lo que existe en el propio espacio público habitual, en aquellos mediados del siglo 18 nadie tenía la posibilidad directa de conocer otras obras, exceptuando, claro está, a las personas que viajaban, pero que siempre son una minoría privilegiada. Los demás, en el mejor de los casos, solo tuvieron acceso a la descripción verbal de las obras o a las historias y anécdotas de la vida de los artistas. Muy excepcionalmente esos textos estaban acompañados por alguna ilustración o grabado que daba, a lo más, una idea remota de la estructura de la obra descrita, reducida a líneas y a contrastes de claros y oscuros. Aunque desde 1710 se había descubierto la manera de hacer impresiones de imágenes a color a partir del uso de los tres colores básicos (el rojo, el amarillo y el azul), la técnica resultaba muy compleja y costosa para impresiones masivas; tampoco resultaba posible colorear a mano los grabados de un libro del que se imprimían muchas copias (aunque un artista como el inglés William Blake lo hizo en un cierto sentido artesanal, entre los siglos 18 y 19). En realidad, durante mucho tiempo solo existía la alternativa de imprimir libros con imágenes en blanco y negro, pero inclusive en estos casos, por los costos que implicaba, era inimaginable que los libros incluyeran la reproducción en grabado de un alto número de obras. Así, los primeros historiadores del arte aspiraban a que sus libros llevaran grabados que reprodujeran al menos una obra de los principales artistas tratados.
En síntesis, las obras conocidas eran muy pocas y lo que se conocía de ellas era también muy poco. Pero, a pesar de todo, no se puede desconocer que, incluso de una manera precaria, lo que entonces se buscaba con esfuerzos casi sobrehumanos era posibilitar que las personas se aproximaran a una experiencia más directa del arte.
También los procesos del grabado progresaban rápidamente. En el caso colombiano el logro más complejo en este campo se da con el “Papel Periódico Ilustrado” que, bajo la dirección de Alberto Urdaneta, se publicó en Bogotá entre 1881 y 1886, contando con un sólido equipo de grabadores. Este es un buen ejemplo de la manera como las ilustraciones y grabados, que seguían siendo predominantemente en blanco y negro, pudieron llenar las páginas de numerosos periódicos y revistas en todo el mundo.
En este campo, la situación cambió vertiginosamente a partir de los desarrollos de las técnicas de impresión y de la fotografía, sobre todo desde mediados del siglo 19, que van a posibilitar el uso masivo de imágenes de todo tipo, entre ellas las de obras de arte, que no se limitan a enriquecer y hacer más didácticos y profundos los libros sobre artistas sino que también encuentran su lugar en los medios de comunicación masivos. En nuestro contexto, por ejemplo, desde su aparición en 1916 la revista Cromos tuvo la idea de aproximar el arte a todos los públicos a través de estampas a color que, según se esperaba, podrían servir para decorar y hacer más gratas las casas colombianas. En esta dirección, el pensamiento según el cual sería mejor que en lugar de esos cromos se usaran obras originales no pasaría de ser una posición hipócrita, entre otras cosas porque, como se ha visto, esa visión purista de las obras de arte en su prístina realidad no ha sido casi nunca ni casi para nadie la que ha definido los problemas estéticos.
Hoy, seguramente, ya no resulta necesaria aquella función decorativa y, al contrario, lo que se reivindica es el valor del arte que trasciende su mera manifestación original como detonante de un tipo de experiencia y de reflexión que, gracias a las reproducciones en libros, revistas y periódicos, logra impactar realmente la vida de las personas.
[email protected]



