Juegos de alcoba
Por Gustavo Arango
“De caoba, mi señora”. Había comprendido que debía hablarle a ella. El hombre se escondía detrás de las gafas, el bigote y un balbuceo que sería igualmente indiscernible si uno se acercara para oírlo.
Pero ella lo oía, entendía los murmullos de ese hombre que podía ser su padre, que seguramente era su amante, a juzgar por las constantes miradas a la calle, el inocultable temor a ser visto allí con ella. Era un buen observador. Años de vender artículos para el hogar le habían dado la suspicacia para detectar la más leve huella de infidelidad.
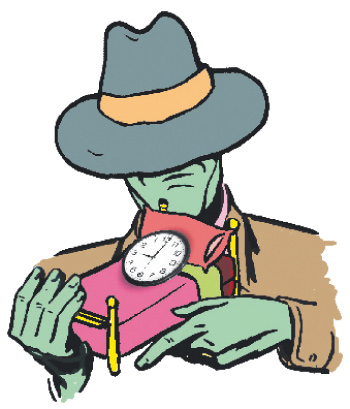 “Pregunta si es resistente”, tradujo ella con una sonrisa, quizá imaginando el decorado general de su apartamento, contenta de estar protagonizando una escena como ésa.
“Pregunta si es resistente”, tradujo ella con una sonrisa, quizá imaginando el decorado general de su apartamento, contenta de estar protagonizando una escena como ésa.
“Usted podría organizar en esa cama una fiesta de elefantes. El ajuste de las piezas está cuidadosamente revisado”.
“Una fiesta de elefantes”, repitió ella divertida. Al hombre se le enderezó el bigote. Conocía esos gestos: la venta era un hecho.
Por política del almacén, los trámites eran breves. No debían permitir titubeos en los clientes. La pareja se despidió con palabras agradecidas de ella y el mismo monótono y lejano balbuceo del hombre.
Pronto sería mediodía. En un día normal, iría a almorzar al restaurante de la esquina y volvería de inmediato a trabajar. Pero era su día de suerte. Había hecho en la mañana las ventas que con dificultad hacía en una semana. Se dejó tentar por la idea de pedir la tarde libre. Quería sorprender a su mujer, dedicarle más tiempo.
Su jefe titubeó con la propuesta. Temía que fuera un desperdicio interrumpir la buena racha, pero al final accedió. Se sentía generoso y pensó que quizá era el momento de congraciarse un poco con su mejor vendedor.
A la hora del almuerzo salió con sus compañeros. Le palmeaban la espalda, lo felicitaban por su ingenio y le auguraban muchos éxitos. Alguien prometió usar la hipérbole de los elefantes. En la esquina decidió no comer. Se despidió de todos y caminó sin prisa, tratando de imaginar los éxitos que le auguraban.
No era mucho dinero, nunca lo había tenido, no le interesaba demasiado y no sabría qué hacer con él. En algún momento lo habían convencido de que tener dinero en exceso era un riesgo moral. Tampoco eran lujos. A lo sumo, la realización de un sueño de toda la vida: que tardes como ésa lo encontraran en lugares extraños. El único éxito que podía interesarle era poder ver lo que había detrás de palabras como Roma, Estambul o Sri Lanka.
Cuando llegó a su casa, abrió la puerta con sigilo. Quería sorprenderla, darle una sorpresa, invitarla al cine o a comer helado. La buscó en la cocina, pero no estaba. Desde la sala escuchó los crujidos en el cuarto. Pensó que ya era hora de cambiar el viejo juego de alcoba, que ella debía dormir; quiso creer que tenía un sueño intranquilo.
Se preguntó con qué fin habían ajustado la puerta, qué endeble conciencia querían cegar. Quiso grabarse cada detalle de la escena, cada ruido, cada gota de sudor. Los veía atropellarse, uno contra otro, con algo como miedo o desesperación, mientras descartaba una a una las actitudes aprendidas.
No cerró la puerta de la calle. Unos pasos después, otros ruidos vinieron a ocuparlo. Tomó un bus en la esquina y, después, se bajó y tomó otro y, mucho después, tomó otro y siguió hasta que el mundo tenía otro rostro.



